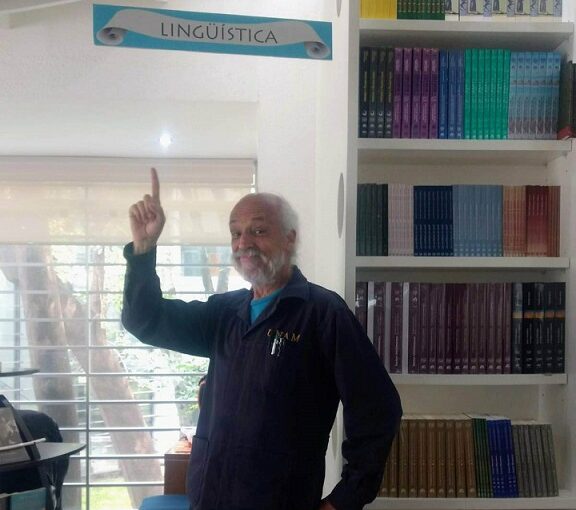El nuevo príncipe del siglo XXI en México
Nicolás Maquiavelo publicó El Príncipe en 1532. Hay quien arguye que con esta obra nació la ciencia política, a partir de que definió su objeto de estudio: el poder. Además del método para obtenerlo, preservarlo y heredarlo. En ese ejercicio práctico para eficientar la política, también la secularizó. Como quiera que sea, la verdadera preocupación del pensador florentino al escribir el libro, fue la unificación de Italia, la consolidación de un Estado fuerte. Pues predominaba en aquellos años, una suerte de archipiélago geopolítico, compuesto de distintas provincias italianas. Para lograrlo creía necesario fortalecer la figura del príncipe; concentrar el poder en él; de ahí su obsesión para que el soberano contase con un tratado sobre el arte de la política.
Sus esfuerzos fueron infructuosos, al menos como él los había planeado, Italia fue uno de los últimos Estados-nación en conformarse, ya tarde, a finales del siglo XIX, junto con Alemania. Maquiavelo le puso el cascabel al gato; sin temor a ser etiquetado, defendió la monarquía como la única vía de solución a los problemas políticos de Italia. Escribir en el ocaso de su carrera política abonó a su estilo sentencioso y categórico. El Príncipe es ante todo una utopía; su autor elaboró un programa político encarnado en una persona.
Casi cuatro siglos después, otro pensador italiano, Antonio Gramsci, retomó, sin temor, el planteamiento desde una perspectiva socialista; el Príncipe moderno le llamó. Esta vez, desde el anhelo de una revolución social, asumió la idea de organizar el poder de la izquierda en un partido[1] político y no en una persona. El autor de Cuadernos de la cárcel depositó la nueva utopía en una estructura que permitiera la profesionalización de la política, así como su eficacia revolucionaria. Él entendía la fuerza del “mito” político, obligado para impulsar la acción transformadora, la cual exige sacrificio a los seres humanos.
“El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como una ejemplificación histórica del “mito” de Sorel, es decir, de una ideología política que no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva” (Gramsci, 1972: 12). Es precisamente esta idea de la “voluntad colectiva” la que le permite sugerir la encarnación del mito en ese nuevo Príncipe moderno que no es otra cosa que un partido renovador de la política.

Desde la filosofía de la praxis, reconocer y aún evocar la voluntad colectiva de una nación, es posible únicamente desde lo real concreto, desde la totalidad histórica; esbozar el devenir económico, social, cultural y político de los pueblos. No significa inspiración romántica, retórica vacía, aunque debe estar cargada de fuertes imágenes poéticas que remuevan lo gris del diagnóstico, que sacudan lo insípido de la argumentación. La voluntad colectiva es aquello que se decanta en la parsimonia cotidiana de la vida de un pueblo, se deposita en el fondo de toda indignación, que de vez en vez es removida con fuerza. Todos sabemos que existe, nadie la nombra, si acaso, es pronunciada en voz baja. En muchas ocasiones no logra encontrar un cauce que la materialice, queda soterrada en un malestar colectivo.
Luego entonces no es producto del deseo individual de un autor, sino aquello que logra intuir desde la imaginación. Pero hay otro elemento que debe ser explicado para que pueda comprenderse la concreción de la voluntad colectiva. Gramsci alude a una fuerza jacobina eficiente. Un grupo bien organizado, profesionales de la política que en el caso de las revoluciones burguesas fundaron los Estados-nación en sus respectivos países. Un cuerpo social íntegro, con su minoría egregia y una masa vital dirá José Ortega y Gasset al intentar trascender las dos tendencias dominantes de la filosofía de la historia. La colectivista, que se recarga en la masa para explicar el curso de los acontecimientos; por otro lado, la individualista, que apunta a una lectura broncínea de los hechos históricos, donde las personalidades definen solas el rumbo histórico. Su idea de las generaciones logra conciliar ambas posturas. “Las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en historia se presentan bajo la forma de generación […] compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y por decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos.” (Ortega, 2002: 7). Por su parte, Lenin hablará de una vanguardia revolucionaria organizada también en un partido.
Ninguno de estos autores alude a una relación de subordinación entre la masa y la fuerza jacobina. No se trata de un grupo selecto que ilumina a las grandes masas, que les dice como pensar, sentir. Que las conduce a la acción con un programa preestablecido, elaborado como epifánica inspiración. Por lo contrario, en aquellos pocos debe resonar la voz del pueblo, siempre y cuando se logre la síntesis que da paso a la voluntad colectiva, y ésta sólo es posible cuando la sensibilidad colectiva, los anhelos sociales, abrevan, de forma organizada y coherente en un grupo determinado que impulsa de manera decisiva una ruptura con su época, bajo el planteamiento de una alternativa programática.
La medicación entre la masa y los liderazgos es una aportación de Lenin, Gramsci y el propio Ortega y Gasset -éste último involuntariamente-, al marxismo. Pues el qué abruma el cómo en la obra de Marx. La estrategia ideológica siempre estuvo muy clara, fue en la táctica donde se inició la erosión dentro de las propias izquierdas, desde el inicio. El comunismo se convirtió en una utopía casi tan grande como lo fue el cristianismo en las postrimerías del Imperio Romano. La fuerza del mito resulta entonces un elemento obligado en cualquier intento de reconstrucción de un programa político.
Más que símbolos, el mito es la capacidad por generar alternativas, desde la indignación, desde la base de los sentimientos colectivos; quien preludia siempre su arribo, es un profeta, el cual anuncia al mesías. Pero esta vez el mesías no debe encarnar en una persona, pues caeríamos en la eterna trampa histórica desde Quetzalcoatl. Sin dejar de provocar el mismo idílico encanto, la concreción mesiánica colectiva habrá de cobrar cuerpo en la añoranza utópica, avivada por la voluntad popular, organizada, capaz de sublimar su frustración social a través de un ente político que profesionalice la política. El nuevo mesías debe nacer en la colectividad. El mito no puede ser inventado, sembrado artificialmente. Si acaso, la utopía puede llegar a ser un injerto, pero no así el mito, ese crece desde la raíz.
El mito permite la fuerza, pero es insuficiente sin la utopía, ambos se necesitan. Aquel para mover voluntades, ésta para darle un sentido. Su conexión es posible según la capacidad organizativa de la fuerza jacobina, obligada a concretar la voluntad colectiva. Luego entonces, desde una lectura bergsoniana[2], tenemos al mito como instinto, como el impulso vital, la utopía como la inteligencia, el rumbo que hay que tomar, y en la síntesis de estos dos elementos, el nuevo Príncipe como la intuición para transformar la realidad social ¿Cuál es este nuevo Príncipe en los albores del siglo XXI?
Cuando Gramsci escribió sus Cuadernos de la cárcel, donde planteó el tema del Príncipe moderno, contaba con una ventaja frente a los que ahora deseamos reconstruir a las izquierdas, sacarlas del marasmo en que se encuentran. Su programa político se encontraba arropado por una utopía posible y a la mano, así lo había demostrado la Revolución rusa. Este no es el caso, por eso, lo que más apremia es la reconstrucción ideológica, poner el mayor esfuerzo en ello. Dejar todo en esa apuesta, bregar con paciencia y constancia aunque quede toda una generación completa fenecida en esa labor.
Nosotros tenemos que ir un paso atrás; antes de fundar un nuevo partido político hay que reconstruir la utopía. Esta es la principal tarea por ahora. Éste el nuevo Príncipe. Cualquier tipo de nueva utopía debe asentarse en un mito social ya dado; la utopía es reconstruible, el mito reconocible. El siguiente paso es concretar la voluntad colectiva con la profesionalización política, posible únicamente a través de estructuras políticas permanentes.
Debemos construir con pesimismo apasionado, crear puentes comunicantes de debate ideológico entre los distintos sectores de las izquierdas, fomentar medios de comunicación con el objetivo de reconocernos, escucharnos. Impulsar la formación política, la escuela de cuadros que tanta falta le hace a las izquierdas mexicanas. Intuir la voluntad colectiva; reconocer y detonar su mito político. Elaborar un programa teórico y promover la creación de un nuevo partido político como ha sucedido en España y Grecia.
Es en la creación donde mejor logra su ser el hombre. De toda creación, es en la colectiva donde halla inmejorable trascendencia. Intuida en la imaginación, realizable con feroz voluntad, la idea de un partido nuevo descansa también en la necesidad de reconciliar la utopía democrática con la utopía socialista. Enorme trecho nos falta aún por recorrer en esta larga marcha por la democracia con adjetivos.
Bibliografía
BERGSON, HENRI, (1994), La evolución creadora, Planeta-Agostini, España.
GRAMSCI, ANTONIO, (1972), Maquiavelo y Lenin, notas para una teoría política marxista, Editorial Diógenes, México.
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, (2007), El tema de nuestro tiempo. La rebelión de las masas, Porrúa, México.
SOREL, GEORGES, (2005), Reflexiones sobre la violencia, Alianza Editorial, España.
[1] El gran modelo de organización política de masas fue desde el inicio, el Partido Socialdemócrata Alemán, fuente paradigmática para la izquierda y la derecha en todo el mundo. Desde el bolchevismo leninista, el fascismo italiano, hasta el aprismo peruano y el priismo mexicano.
[2] “Por instinto entiende Bergson una facultad, presente en los hombres y en los animales, que consiste en utilizar instrumentos naturales, es decir, no creados artificialmente. Por esta razón permanece en contacto directo con las cosas; su acción es espontánea, casi que inconsciente. La inteligencia en cambio, es una facultad desarrollada de modo preferente a fin de dotarse de instrumentos artificiales en su lucha contra la naturaleza o contra otros hombres […] ´Hay cosas -afirma Bergson- que sólo la inteligencia es capaz de buscar, pero que, por sí misma no encontrará nunca […] sólo el instinto las encontraría, pero jamás las buscará´ De ahí se deduce que la verdadera facultad cognoscitiva no reside ni en el instinto ni en la inteligencia, sino en la fusión de ambos, esto es, en la intuición.” (Bergson, 1994: IV).