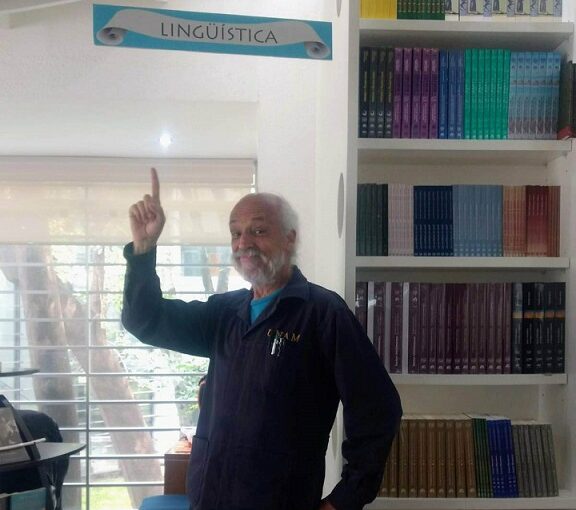El mexicanísimo síndrome de Kaspar Hauser
@unogermango
Kaspar Hauser, el adolescente más misterioso en la historia de Europa, apareció un día en las calles de Núremberg. No conocía el mundo porque había estado encerrado toda su vida y las únicas palabras que sabía decir eran “un jinete como mi padre es lo que yo quiero ser”. Su nombre estaba anotado en unos papeles que llevaba consigo y su falta de contacto con el mundo lo hacía ignorar las cosas más básicas de la sociedad. Nunca se ha sabido de dónde vino, pero hubo un elemento que delataba su origen: sus ropajes, de antigua seda, lo señalaban como un miembro de la aristocracia. Sólo eso. En lo demás, apenas era un salvaje sin modales, sin educación. Kaspar Hauser, por supuesto, no podía distinguir entre el bien y el mal.
 Las decenas de investigaciones realizadas para determinar su origen casi precisan que en realidad era un bastardo de la casa real y su aislamiento tuvo esa causa. Un ejemplo más de los cientos en la historia, de que las cunas de oro con el tiempo quedan malditas, se ennegrecen y se pudren, como la más sencilla de las maderas.
Las decenas de investigaciones realizadas para determinar su origen casi precisan que en realidad era un bastardo de la casa real y su aislamiento tuvo esa causa. Un ejemplo más de los cientos en la historia, de que las cunas de oro con el tiempo quedan malditas, se ennegrecen y se pudren, como la más sencilla de las maderas.
Su historia ha contribuido en la formación de mitos populares y hasta se ha utilizado en la ciencia. Por ejemplo, el Síndrome de Kaspar Hauser tiene como principal motivo la carencia de contacto entre padres e hijos. Un padecimiento muy moderno para una historia tan vieja como la misma Europa.
Para los mexicanos, las dolencias nunca serán las mismas que para los europeos. Nuestra tradición tropical nos ha provisto de defensas contra desdichas propias de otras latitudes. Mientras que Freud desarrollaba la teoría de mecanismos sanitarios de la mente, en México intentábamos levantarnos de las dolencias que nos habían traído las continuas guerras en la historia nacional. Nuestro mayor achaque siempre ha sido la disputa por el poder.
Si Kaspar Hauser hubiera nacido en Oaxaca (o Hidalgo, o el Estado de México, vaya, da igual), el síndrome sería distinto. Nada de dolores emocionales por la ausencia de la madre o el padre, eso dejémoslo para los civilizados europeos; la principal característica del síndrome sería la falta de contacto con la realidad y el problema no sería ignorar la diferencia entre un tenedor de ensalada y uno para coger la gelatina: el grave, gravísimo problema, sería pensar en que la vida se reduce exclusivamente a las paredes entre las que se vive y nada del resto importa. También, tendría otro nombre, porque en este país nadie se llama Kaspar; en todo caso, se llamaría Gaspar Hernández, ¿por qué no? O Pedro Pérez. O Enrique Peña. Qué más da, llamémoslo así.
Pero los psicólogos no deben echar las campanas al vuelo, porque es muy probable que a los afectados por el síndrome Enrique Peña ni siquiera les interese atenderse. ¿Para qué mirar hacia la realidad cuando pueden ver hacia adentro de sus ventanas doradas? ¿A quién le interesa gastarse la mirada en miserables campesinos cuando pueden deleitarse con hermosas mujeres compradas para la ocasión? ¿Qué estúpido querría atenderse de un síndrome tan exquisito? ¿A quién diablos se le ocurrió inventarse ese conceptito de “la realidad”? Porque –es indispensable aclararlo– no cualquiera es candidato al síndrome: sólo podrían contraerlo los juniors millonarios que, sin preguntarse por qué, nacieron para ejercer, con absoluta libertad, su voluntad.
A los jovenzuelos adinerados que padecieran el síndrome, no les haría mucha gracia voltear a su alrededor. La ignorancia, cuando se tiene mucho dinero, siempre será dicha.
No hay certeza en el origen de Kaspar Hauser. Se sabe que era un bastardo de la nobleza; un aristócrata ilegítimo. De haber vivido más tiempo, quizá la historia de Europa sería distinta si en algún momento hubiera querido reclamar su herencia. En el caso del mexicanísimo síndrome Enrique Peña, los poseedores tienen un patrimonio igual de grandioso, pero a diferencia de Kaspar, su usufructo comienza en sus albores juveniles ingresando a la política –que es como la realeza– por acuerdos familiares, a pesar de que, como el desgraciado chico de Núremberg, salen de la nada, sin legitimidad alguna.
 El síntoma del desconocimiento total de la realidad se convertiría en un grave problema para quienes viven, a diario, esa realidad que ellos no quieren ver. Criados para tomar las riendas de la política nacional, los Kaspar mexicanos no entienden nada de lo que sucede a su alrededor, porque para ellos la sociedad, la gente, todo su país, es una página en blanco. Y sin control de su personalidad, sólo pueden dibujarle garabatos, rayarla, romperla, regalarla. Hasta comerla y después evacuarla. El síndrome Enrique Peña es cosa grave.
El síntoma del desconocimiento total de la realidad se convertiría en un grave problema para quienes viven, a diario, esa realidad que ellos no quieren ver. Criados para tomar las riendas de la política nacional, los Kaspar mexicanos no entienden nada de lo que sucede a su alrededor, porque para ellos la sociedad, la gente, todo su país, es una página en blanco. Y sin control de su personalidad, sólo pueden dibujarle garabatos, rayarla, romperla, regalarla. Hasta comerla y después evacuarla. El síndrome Enrique Peña es cosa grave.
Kaspar Hauser murió tres días después de ser acuchillado. Es raro encontrar entre las historias que se han desarrollado a su alrededor una que lo considere, sin mayores argumentos, una víctima. Siempre pesará sobre el cuerpo asesinado de Hauser la posibilidad de ser un farsante, como lo dice su ficha policial. Habían pasado cinco años desde su aparición. Con el tiempo, se fue adaptando a una sociedad que lo consideraba una extravagancia, un animal raro e indescifrable, alejado de sus congéneres. Una especie distinta. Y como tal, fue tratado para asimilarlo e introducirlo en un mundo, para él, desconocido.
El síndrome mexicano –Enrique Peña, le hemos nombrado–, asociado al desapego de la realidad, es una sociopatía que debería ser tratada con fuertes dosis de realidad. Cuerpos colegiados de psicólogos podrían dictaminar los tratamientos adecuados, aunque, como una opción terapéutica, se podría considerar trabajar y ganar dinero, para que alguna vez, al menos, pudieran saber lo que implica llegar cansado del trabajo. Nada más real que asuntos laborales para entender a las personas, a las comunidades, a todo un país. Quizá coincidan los especialistas es que, todo tratamiento, debe doler.
Kaspar Hauser fue visitado por el pueblo alemán como si fuera un mono en un zoológico; en México, al junior en tratamiento no le quitaríamos la vista de encima porque, con sus sucias tradiciones, podría robar los plátanos de otro habitante, quizá golpearlo y hasta matarlo, porque la libertad impune a que lo ha acostumbrado su dinero le ha hecho creer que su sangre es líquido divino y su voluntad inviolable. No así la de los demás.
La realidad, en este país, es una para el 90 por ciento de los pobladores; para el resto, esa realidad no existe. Un junior que nunca pasa tiempo en ella, cuando entra puede violentar a placer porque no hay nada que se lo impida. El paciente del síndrome Enrique Peña debería ser vigilado en una cárcel, porque el peligro que representa es tan mayúsculo, que podría enviar a su país directo al fuego porque para él nada tiene importancia. Si este país, esta casa, se derrumban, el siempre podrá vivir en Nueva York.
Kaspar Hauser pudo haber sido descendiente de Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, conquistador de Europa. Los herederos mexicanos, pacientes de nuestro recién nombrado síndrome, son como Hauser: ilegítimos, bastardos y farsantes (aunque el alemán no lo haya sido). Nada hay en su linaje que merezca respeto ni que imponga una historia interesante, como la de Kaspar. Y si hay similitudes, es porque en ambos casos la realidad no es algo que se comprenda ni se valore. Pero hay contradicciones: Kaspar fue una víctima; en México, los Juniors son los victimarios, los ejecutores: los Enrique Peña son los que ostentan el cuchillo. Quizá, para aplacar su herencia, necesiten ser llevados, de regreso, a vivir en el encierro.