“¿Quién habla en nombre de la Tierra?”
Hace poco más de cuarenta años un científico conmovió la consciencia global con un mensaje de pocos minutos. Presentó al mundo un diagnóstico social ante el que era imposible la indiferencia. Ante el que no cabía la descalificación ideológica.
Su informe sobre el peligro de la autodestrucción de nuestra especie y de los daños que nuestra especie causa al resto de la vida en el planeta no tenía un solo miligramo de sentimentalismo. Su alocución conmovió a todos. A pesar de ser muy poco atendido por el poder en su propio país, los Estados Unidos, fue recibido por Gorvachov e influyó notablemente en la decisión ulterior de ambas potencias de reducir el arsenal nuclear.
Su pasión tuvo efectos políticos
Carl Sagan era un filósofo, porque sabía qué hacer con la información que nos provee la ciencia. Tenía una capacidad asombrosa para jerarquizar las ideas y delimitar los conceptos. En sus libros cada párrafo contiene valor informativo y reflexivo. Ese talento jerarquizador es crucial para la tarea de la divulgación de la ciencia y el pensamiento. Pero además puede ser esencial para denunciar un peligro que nos amenaza a todos.
Comunicar exige identificar los axiomas cruciales, eliminar los distractores y presentar las conclusiones según su importancia. Pero comunicar abstracciones o ideas complejas es una tarea llena de trampas que conducen al fracaso. Muy pocos pueden sacudirnos con las grandes ideas de tal manera que queramos pasar a la acción. Son, además de pensadores eficaces, maestros de la emoción. Si tales ideas no despiertan nuestra emoción, se perderán dando tumbos en el reino azaroso de la atención. Cuando una idea, en cambio, deja una huella emocional, puede mover, para bien o para mal, a millones de personas.
Yo tenía quince años y fue como si, hasta entonces, me los hubiera pasado dormido. Sagan conseguía celebrar (casi religiosamente) el misterio de la existencia y a la vez descubría un camino para desentrañarlo. “Somos la forma que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo”.
La serie “Cosmos” era una imposible combinación de ciencia, poesía y filosofía. Ella entera sigue siendo, vista a la distancia, un llamado a recuperar o potenciar nuestras virtudes de cooperación. Es una convocatoria al coraje intelectual como instrumento de la autopreservación.

“¿Quién habla en nombre del ser humano?”
Volví a tener los quince años del niño que amó Cosmos, hace un par de noches. Sumido en el silencio de la recámara, mientras mi familia había entrado en el país del sueño, me topé con la contundencia visionaria de un nuevo Carl Sagan. Volví a escuchar a un filósofo producir uno de esos discursos que, si no cambian al mundo que los rodea, es porque estamos ciertamente condenados.
Yuval Noah Harari ha redactado un texto alarmante. Que todos debemos conocer. Lo sería menos si no se sostuviera en una argumentación tan lógica. No es una sentencia, porque trae la humildad de la duda. Pero es una advertencia que ningún líder de este mundo puede ignorar. Como hijo de su tiempo, Harari ha puesto el énfasis en la principal amenaza que enfrenta hoy la civilización y la especie: la inteligencia artificial. Por supuesto: allí está, otra vez, la vieja angustia ante la autodestrucción, que movió a Sagan a pasar al activismo.
Según Harari (apoyado en las denuncias de varios especialistas del campo), la inteligencia artificial ha escapado ya a nuestro control. En ese sentido se habría convertido en una inteligencia “extraña” (“alien intelligence”), porque como ha comenzado a crecer por su propia cuenta, no sabemos cómo se produce ni hacia dónde va. Estaría dejando de ser “artificial” porque ya no es construida por seres humanos y habría empezado a evolucionar.
Si el ritmo al que la humanidad ofrece estos poderosos actos de consciencia, como los discursos de Sagan y Harari, es de unos cuarenta años, acaso este llamado del historiador israelí (que incluye una fascinante reversión de aquellas leyes de la robótica de Asimov), sea el último gran mensaje que emita un ser humano. Y el próximo provenga de otra inteligencia.
Nada tengo que agregar a las reflexiones y preguntas que Harari ha puesto hoy sobre la gran mesa de la humanidad. Los invito a que vean su alocución. Como padre de dos criaturas hermosas, sin embargo, espero que muchas de sus especulaciones estén erradas.
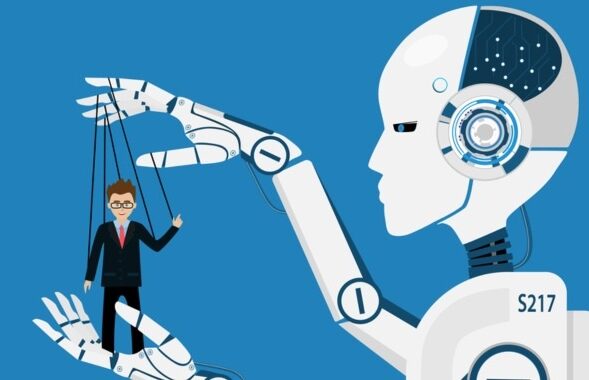
Concluyo con dos pensamientos
Recordemos la noción planteada más arriba: cuando una idea deja una huella emocional, puede mover, para bien o para mal, a millones de personas. (Por cierto: nadie nos contó esto sobre nosotros mismos mejor que Harari).
Precisamente en esta capacidad humana para dejarse influir radica el peligro de la inteligencia artificial. Originalmente programada para acaparar nuestra atención, si ve que prospera o saca algún beneficio de nuestras emociones, seguirá sofisticando su capacidad para manipularlas. La anécdota con la que ilustra Harari esta carrera entre nuestras debilidades y sus fortalezas es algo más triste que ilustrativa.
Por último: entre las reacciones de burla, indiferencia o crítica banal que el mensaje de Harari ha producido, (algunas de ellas, muestra de miedo más que de inteligencia humana), contrasta un viejo instinto. Aquel querido aliado nuestro, que habita en el interior de muchas personas y que nos ha sostenido colectivamente: el instinto de la solidaridad, de la empatía, del bien común. Vamos a necesitarlo, como siempre que entablamos una batalla contra la autodestrucción.
Acudimos al raciocinio para elaborar el diagnóstico, desde luego. Y eso es lo que ha usado Harari. Pero el verdadero impacto de su mensaje obedece a que es un maestro de la emoción. Y lo ha hecho a propósito de esa manera para recordarnos que, en la emoción, reside tanto nuestra condena como la misma chance de salvarnos.



