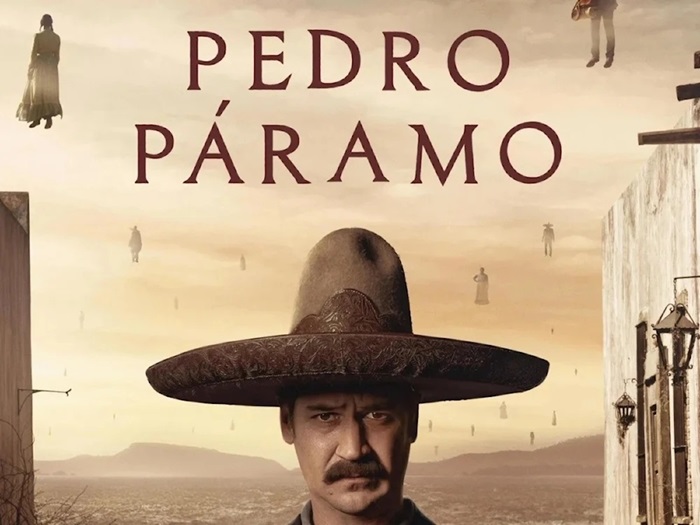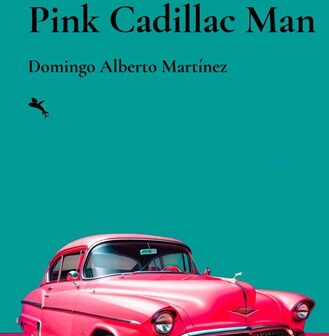El folder perdido
Yo sabía que había editado varias de las obras fundamentales de la literatura mexicana, había leído sus tres únicos y magníficos libros de poesía, y le tenía en un altísimo respeto. Sin embargo, cuando puse un pie en su oficina ubicada en el pent house del Fondo de Cultura Económica, me pareció que era como el lugar de trabajo de cualquier editor: una mesa llena de papeles y pruebas para corrección, un diccionario de autores, un librero atiborrado. Pero algo desentonaba con el conjunto: en lugar de una computadora, había una enorme máquina de escribir Olympia blanca, de esas que aún se utilizan en los hospitales para llenar los recetarios. Al percatarse de mi presencia, Alí Chumacero separó la vista de su gran lupa y me miró con curiosidad.
– ¿Y para qué soy bueno? -dijo con esa voz grave y vivaz que lo caracterizaba.
– Pues nada, maestro, vengo del Departamento de Literatura a traerle estas pruebas -dije, mostrándole un sobre con su nombre.
– ¿Del Departamento de Literatura? ¿Y qué hace usted ahí? -preguntó alzando aún más la mirada.
– Estoy haciendo mi servicio social, maestro -respondí atemorizado.
– A pues bonito servicio hace trayéndome más trabajo; a ver preste acá -dijo poniéndose de pie y extendiendo la mano. Hasta ese momento me di cuenta de que a pesar de tener entonces 89 años, era un hombre alto y corpulento. Recibió el paquete y me dio las gracias.

Cien años de Alí Chumacero
Era el año de 2006 y en efecto había llegado al Fondo de Cultura Económica a cumplir con un horario riguroso de servicio social que constaba de cinco horas al día durante seis meses. Era la primera vez que trabajaba en el mundo editorial, así que me ocupaba en aprender las más diversas tareas. No obstante, a la más mínima oportunidad me filtraba a la oficina de Chumacero. De pronto, en algún momento comencé a subir a su oficina sin ningún motivo laboral, y así fue que empecé a conocer algo de la vida de aquél hombre en cuya memoria se guardaba buena parte de la historia de la literatura mexicana del siglo XX .
Me contó cómo llegó a México en los años cuarenta, y cómo hizo amistad con la gente de Guadalajara (aunque él era de Nayarit), con José Luis Martínez, Emmanuel Carballo, Antonio Alatorre, Juan José Arreola; me dijo cómo había llegado al Fondo de Cultura en 1950 con Arnaldo Orfila Reynal, y cómo había permanecido ahí durante 56 años en su sencillo puesto de corrector de pruebas. Era una memoria intacta que traía al presente detalles de escritores que habían vivido medio siglo atrás.
– A mí me enseñó a redactar Alfonso Reyes; yo acudí muchas veces con él para que me dijera cómo se usaban las dichosas comas y todas esas formalidades. También fueron mis maestros Francisco Monterde y don Julio Jiménez Rueda, que entonces ya era viejo, imagínate nomás.
Ahí, en esa calurosa oficina conocí pormenores de la vida y la obra de los ídolos que yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras y que discutía a diario con maestros y compañeros. Lo más curioso era que Chumacero todo lo contaba con un humor que hacía ver muy diferentes a aquellas personalidades de la literatura; en cierta ocasión, dijo que cerráramos la puerta porque estaba a punto de llegar Carlos Montemayor, a quien le daba por cantar en las oficinas ajenas: “y no creas que es un gorrión”, decía. Otro día dijo que él admiraba mucho al poeta Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo porque gracias a su ceguera, aún no se había percatado de que había muerto.
Los Contemporáneos
Una tarde me preguntó si yo conocía al crítico literario Miguel Capistrán, a quien necesitaba ver, ya que estaban recopilando material para editar las Obras de Jorge Cuesta. Con emoción, recordé que Chumacero había sido amigo de la gran generación de Contemporáneos, así que rápidamente le pregunté sobre todos ellos.
– Pues mira, Owen empinaba mucho el codo, como dios manda; Cuesta era muy serio y tenía un ojo salido; Villaurrutia era muy frentón, Gorostiza era bastante chistoso y Novo usaba unas pelucas muy feas -dijo socarronamente.
Al ver mi desconcierto, Chumacero soltó una carcajada y luego se levantó de su silla, caminó hacia el librero que cubría toda la parte derecha de la oficina, movió unos grandes volúmenes de arte, y de ahí, de algún lugar oculto, sacó un viejo folder de piel negra. Volvió a su sillón, abrió el folder; yo por supuesto me acerqué lo más que pude y entre todos esos papeles pude ver algunas firmas conocidas: Jorge Cuesta, un poema; Villaurrutia, una carta, tal vez un ensayo con anotaciones; de pronto hojas mecanografiadas, hojas rotas, y de entre el follaje sacó un papel que extendió en mi mano. La leí con nerviosismo, era una hoja con el sello del gobierno de Sinaloa y abajo podía leerse un nombre: Gilberto Owen, su acta de nacimiento.
– Busca a Capistrán y llévale el acta y dile que se de una vuelta.
Yo no podía quitar los ojos del papel, lo observaba de arriba abajo, volteaba ansioso hacia el folder, miraba a Chumacero.
– Es que esto para mí es muy impresionante, maestro -alcancé a decir.
– Ah sí, los Contemporáneos, ¿verdad? ¿Y te dije que eran muy mañosos? A mí se me pegaron casi todas sus mañas.
***
Juan Rulfo
Debido al cansancio que le provocaba caminar, en ese entonces Alí Chumacero sólo iba a trabajar de doce a tres de la tarde, por lo que el tiempo para platicar era bastante limitado.
Una tarde me preguntó qué iba a hacer después del servicio, y yo le respondí que me dedicaría a terminar mi tesis.
– ¿Y de qué es su tesis, si se puede saber? -preguntó Chumacero con interés genuino.
– De Juan Rulfo, maestro, de Pedro Páramo.
– Rulfo, ¿eh? ¿Sí sabes que fue mi amigo?
– También sé que editó sus dos libros ¾respondí con ese temor que no había superado desde la primera visita.
– Ah bueno, entonces no estás tan perdido.
– ¿Y qué cosa vas a hacer con ese libro? Ya se ha dicho mucho.
– Pues precisamente para eso quería entrevistarlo a usted, maestro -le dije sin pensarlo, sin saber cómo iba a reaccionar.
– Ah mira, ¡pero yo no era tan su amigo! Bueno, si quieres date una vuelta el lunes y ahí vemos.
El lunes 23 de octubre del año 2006, a la una de la tarde, subí a la oficina de Alí Chumacero, grabadora en mano, con un amigo que fungió de camarógrafo y un cuestionario que había elaborado con el más estricto cuidado. Chumacero estaba contento, y así, sin más, con un habla casi redactada, ofreció una de las charlas más hermosas que he escuchado en torno a uno de los grandes escritores de la lengua castellana.
– Era un verdadero incendio por dentro y lo supo emitir, transformar en palabras, y hacer esa novela que para mi es una novela cumbre; un texto que no sólo revela la imagen de un pueblo, la imagen de un rincón, el rincón de su tierra, sino que revela una de las imaginaciones más violentas, más hermosas, más vivas, de la literatura mexicana. Juan Rulfo, es, pues, una de las figuras que quedarán entre los muy grandes escritores que llevan la batuta, el mando en nuestra literatura. Él quedará al lado de los mayores.
Me contó cómo se hicieron amigos en el Centro Mexicano de Escritores en 1951, cómo trabajaron juntos durante un año en el Instituto Nacional Indigenista donde charlaban de fútbol, política y narcotráfico; me contó del hastío de Rulfo al ser hostigado para escribir otra novela; me habló de su manera modesta de vivir, de su afición a la bebida (“lo cual me parece muy bien”, afirmó) y de su soledad, de su poca devoción a la gente y a las reuniones. Tal vez lo más valioso de esa entrevista sea el recuerdo de la mañana en que Juan Rulfo y Juan José Arreola entraron a su oficina con el mecanuscrito de Pedro Páramo, y aún más, la desmitificación en su propia voz, de aquella leyenda que decía que Alí Chumacero había corregido la novela:
– Esa es una de las grandes mentiras que se inventan siempre en torno de una obra maestra. Arreola se juntó con él, y me lo contó aquí en el Fondo de Cultura, y me dijo que habían visto la novela, la habían manejado entre los dos, para armarla debidamente, para hacer que funcionara y que caminara. Porque como estaba hecha en corrientes, en estratos diferentes, había que ver cómo intercalarlos a fin de que fuera efectiva. Yo creo que lo lograron muy bien, y digo lo lograron en plural exagerando un poco. Pero no, no tuvo absolutamente nada que ver Arreola en la producción de la novela. También se ha dicho que yo le corregí la novela. Eso es simplemente una graciosa estupidez. Yo no le corregí ni una coma a lo escrito por Juan Rulfo, absolutamente nada. Yo hice la edición como tipógrafo; yo soy más que un escritor, un tipógrafo, un hombre de libros, que hace libros, que sabe o que supo hacer libros, pues ya se me está olvidando. Pero no soy una persona que corrija a nadie, y menos a Juan Rulfo, a pesar de que un día le dije yo que cambiara algo en un cuento y no me hizo caso. Yo creo que hizo muy bien.
***
El último encuentro
La última vez que lo vi tuve el descaro de leerle un poema que me acababa de publicar en la Gaceta del Fondo de Cultura en el número de diciembre del año 2006. Un buen amigo le había dado el poema a Luis Alberto Ayala Blanco, director de la publicación, y por suerte le había gustado. Cuando le pregunté a Chumacero si podía leerle un poema mío, me volteó a ver con escepticismo:
– Conque es usted poeta.
– Pues no… es decir… lo intento, maestro -dije, arrepentido de que se me hubiera ocurrido semejante cosa.
– ¿Sabe usted quién era un buen poeta? -prosiguió.
– ¿Quién maestro? -pregunté, ya con los nervios de punta.
– José Gorostiza era un buen poeta -respondió, letal.
– Es de mis dioses, maestro -contesté, humillado, cabizbajo, escondiendo la gaceta en mi espalda.
– Bueno, bueno, ya, ya, a ver, ¡lea!
Con un esfuerzo titánico, volví a levantar la gaceta y a duras penas leí un pequeño poema llamado “Círculo”. Cuando terminé no quise voltear: mi osadía había llegado demasiado lejos. De pronto escuché su voz que me decía:
– Pues no cuece tan mal el pozole.
– El pozole es muy bueno, ¿verdad maestro? -contesté, en el colmo de la vergüenza para salir al paso.
– ¡Pues cómo no! ¡Es mi comida favorita! Un pozole y unas ocho cheves.
– Pues un día le voy a invitar un pozole, ya verá.
– Pero acuérdate de las ocho cheves.
– No se me olvida, maestro.
– Por cierto -dijo levantándose de su asiento y dirigiéndose nuevamente hacia donde estaba, reluciente, el folder negro -.¿Me dices que te gusta Gorostiza, verdad?
– Sí, maestro -contesté mientras veía intrigado cómo extraía del folder unas hojas mecanografiadas y engrapadas.
– Pues mira, éste salió de la máquina de escribir de José Gorostiza; es un ensayito sobre Jaime Torres Bodet cuando éste le hacía a la diplomacia. Sácale una copia con cuidado y me lo regresas, ¿eh?
Recuerdo muy bien que bajé corriendo a la fotocopiadora, y que yo mismo saqué, con una cautela enfermiza, dos copias del documento. Ese había sido el obsequio que me llevaba del Fondo de Cultura: una fotocopia de cinco hojas que había mecanografiado el autor de Muerte sin fin.
***
El folder perdido
Terminé el servicio social y pasados algunos meses volví al pent house, pero ante mi sorpesa, vi que ya no estaba ahí el lugar de Alí Chumacero: lo habían cambiado a otro piso. Investigué, pero la oficina estaba cerrada; no obstante, por una rendija pude ver el librero, la Olympia enorme, pero no el folder: ese quedaría oculto para siempre.
Luego regresé una vez más, otra, pero ya no encontré al poeta. Meses después, por el periódico me enteré de que había muerto y sentí como si algo muy importante se hubiera desmoronado adentro; un golpe seco, tal y como había terminado Pedro Páramo.
Y me dio tristeza; recordé los oscuros escalones por los que se llegaba al pent huose; recordé las mentiras con las que pude entrar por primera vez en su oficina; el borde raído del folder negro; su traje gris, impecable. Recordé también que la tarde de la entrevista, cuando la grabadora y la cámara estaban ya guardadas, Alí Chumacero me hizo dos confesiones: Juan Rulfo no sabía mucho de gramática y en las galeras perdidas del mecanuscrito de Pedro Páramo, hay algunas correcciones en tinta verde que provienen de su mano. La segunda es que en el libro de El Llano en llamas había un cuento hoy inédito que él (Alí Chumacero) sacó del conjunto por considerarlo de menor calidad.
– Pero, ¿es verdad?, ¿dónde está ese cuento? -le pregunté a Chumacero y él volteó hacia el librero en dirección del tesoro.
– ¡Déjeme verlo! ¡Déjeme aunque sea leerlo una vez! -imploré, pero el editor no quiso. Por algo lo había extraído del cuerpo que conforma El Llano en llamas, y medio siglo después no iba a traicionar esa decisión.
– Mira, lo único que te puedo decir es que ese cuento ocurre en el mar, y el personaje está inspirado en José Revueltas.
– Maestro, ¿pero por qué no dijo eso en la entrevista? -repliqué con el tono de quien ha perdido, irremediablemente, algo muy grande.
– Pues porque no me preguntaste, ¿o sí?
A un siglo de su nacimiento, seguimos recordando al hombre humilde, el gran poeta y editor, testigo de un siglo de la mejor literatura mexicana.