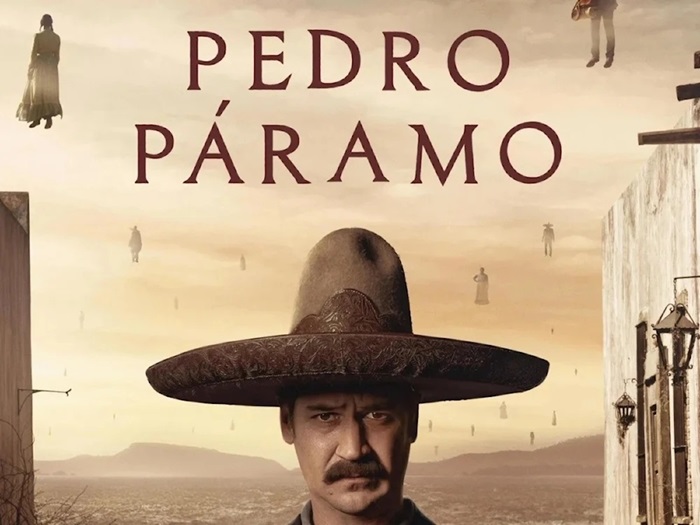La literatura como oficio
Últimamente se desdeña los textos críticos que provienen de la academia. En la Facultad de Filosofía y Letras tuvimos como profesores a Huberto Batis, Juan Miguel Lope Blanch, Antonio Alatorre, Adolfo Castañón, Gonzalo Celorio y muchos otros, cuyo trabajo y lecciones son de lo mejor en cuanto a crítica literaria mexicana se refiere. La academia hace profesores, investigadores, pero ningún escritor sale de ahí: eso escuchábamos en las aulas hace poco más de una década. Entonces un grupo de compañeros discutió con el director Ambrosio Velasco que si esto sucedía era porque no había espacios de divulgación literaria al interior de la facultad. La única publicación de aquellos años, un periodiquito de cuatro páginas llamado Metate, le daba una página y media al discurso del rector, dos más a las terribles condiciones de los baños, y apenas dedicaba un cuarto de página para algún cuento o poema. Huberto Batis nos decía en su taller de revista: “Claro que hay escritores en la Facultad, pero se salen, porque quieren escribir y la academia es una chinga. Esto le pasó a Monsiváis, a Elizondo, a Ibarguengöitia, a Fuentes, que estuvo en la Facultad de Derecho, a Inés Arredondo. Hasta Rulfo llegó a ir a clases en la antigua explanada de Mascarones, pero tenía un montón de hijos y se tuvo que ir a vender llantas”.
Entonces el director Ambrosio Velasco cedió a la petición de publicar tres antologías previa selección en un taller que duraría un semestre, una de cuento, una de poesía y otra mixta bajo la colección “Primer aliento”. Yo tuve el encargo de coordinar el libro de poesía, Perduración de la palabra. Antología de poetas de la Facultad de Filosofía y Letras. Hasta donde sé, estos libros son los únicos que se han dedicado exclusivamente a jóvenes escritores de dicha Facultad. No obstante, es larga la lista de quienes han impartido y aún imparten talleres literarios con valor curricular. En narrativa es célebre el taller de cuento de Beatriz Espejo, así como los de poesía de Hernán Lavín Cerda y Jaime Augusto Shelley, y el de revista del recientemente jubilado Huberto Batis.
***
Fue Juan José Arreola, prosista impecable, hablista erudito y recitador de versos en bicicleta, el gran maestro tallerista moderno en México. Arreola decía acerca de su cargo como jefe de talleres literarios: “Se instalan sonetos, se ajustan cuentos, se vulcanizan tramas, se hojalatean epigramas”, pero en el fondo de esta broma, se esconde un saber muy amplio, formal, histórico, de los más diversos géneros literarios. Arreola hizo de los talleres una dinámica y un tipo de acercamiento a las obras literarias. Creía en la figura del juglar y creía también en la creación colectiva propia del uso popular del lenguaje. Artífice de una de las prosas más decantadas de la literatura mexicana, “su imaginación le hacía ver lo que no existía y ver con nuevos ojos lo que habíamos visto siempre”, según el crítico Emmanuel Carballo. Quizás por esta capacidad, Arreola podía observar entre el fino tejido que conforma un texto de imaginación. Beatriz Espejo, discípula tallerista del maestro jalisciencie, decía que Arreola tenía la rara capacidad de ubicar en dónde flaqueaba el ritmo de un verso, cuál era el párrafo que echaba abajo un cuento, o el lugar exacto en que empezaba a cansar una novela: “Perdí un marido, pero gané un extraordinario maestro”, dijo Beatriz en el homenaje póstumo que el Fondo de Cultura Económica organizó al autor de Confabulario. Otro notable profesor de filosofía clásica, Enrique Hülsz, traductor al castellano de los fragmentos de Heráclito, guardaba con afecto los talleres de Arreola en la Facultad de Filosofía: “A veces comentaba en verso —rememora—, y llevaba siempre una maletita de cuero porque a mitad de la sesión decía: bueno, ya fue mucho alimento para el intelecto, ahora alimentemos el espíritu. Y sacaba dos botellas de vino”.
Muchos escritores de varias generaciones (Juan Rulfo y José Agustín, por mencionar un par de autores muy distintos formal y temáticamente) deben mucho a la lectura de Juan José Arreola, a sus talleres en la UNAM, el IPN, la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus intervenciones en el Centro Mexicano de Escritores.

* * *
Todo el que escribe estaría de acuerdo en que el acto creativo es un trabajo estrictamente personal. Hacia 1984, en una charla en la UAM Azcapotzalco, el propio Arreola mencionó que el artista básicamente es un egoísta: “todo verdadero creador tiene que partir de su punto de vista y ver el mundo y sentirlo a partir de su ser individual”. Además, surgiría una pregunta sensata: ¿todo mundo puede escribir buenos textos literarios? La mayoría diría que no, que la literatura no es sólo una voluntad, sino una capacidad. Pero quien asiste a un taller literario tiene interés de escribir, tiene pesadillas, obsesiones, historias, que algunos escritores ya “consagrados” de pronto carecen. Entonces se hace el trabajo, se estimula, y los resultados muchas veces son buenos. En el Centro Cultural la Pirámide varios años impartí talleres literarios gratuitos. Llegaban lo mismo estudiantes universitarios con frías intenciones bolañianas, que amas de casa, mecánicos y hasta un pastelero. Y puedo decir, bajo esta experiencia, que la magia literaria toca por igual, cuando toca, lo mismo que una visión singular de la realidad y el ejercicio de una manera de escribir se poseen ya, a veces sin saberlo. Uno de los poemas más bellos que recuerdo de esos talleres, es el que una abuela le escribió a la manzana de su frutero porque gran parte del día la pasaba sola, y se le ocurrió que la manzana la escuchaba y guardaba sus odios y sus recuerdos. “No te apiades de mí, porque en algún momento de la noche seré yo quien te sorprenda”.
Pero entonces, ¿para qué sirve un taller literario? Me gusta pensar que también hay algo social en esto y que en algún punto, la escritura entonces no es una actividad tan solitaria. Las lecturas que nos nutren, los lectores que nos cuestionan, los amigos que nos comentan hacen de la escritura una suerte de conversación, porque tampoco creo que en general, ningún artista posea la verdad, ni siquiera de su propia obra. Quizás el verdadero último deseo de Franz Kafka fue: “Ay de ti si me haces caso y tiras mis cuadernos, Max Brod”. Porque si el acto creativo esencialmente nace como un impulso individual, crece y se desarrolla en lo colectivo.
Con todo, el trabajo de tallerista es una labor secreta. El aporte que pueda dejar se queda entre el conjunto de un puñado de obsesivos que pasan horas y horas comentando un texto. Si existe algo así como una función en quien imparte un taller, es poner lo que sabe al servicio de que un texto mejore. Siempre bajo su propia naturaleza y no con respecto a lo que uno escribe o lo que a uno le gustaría ver (este vicio no ocurre sólo en los talleres sino en toda la crítica). Últimamente se ha ido perdiendo la tradición de los talleres literarios. Esto se debe, acaso, a que a la mayoría de los escritores les importa más publicar que leer, y no les interesa el trabajo de los que van empezando. También está el culto a la autosuficiencia, cosa que a muchos los vuelve inmunes a cualquier crítica o comentario que no sea una alabanza. Hoy el tallereo es visto como una afrenta a la amistad.