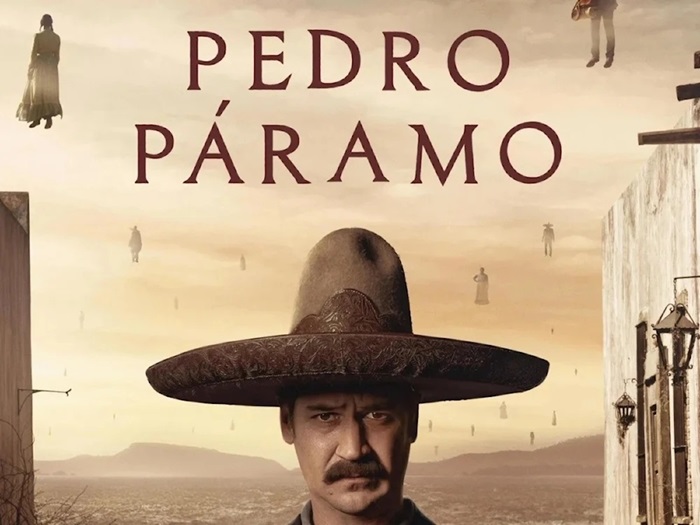Feliz cumple Gabo. La ortografía está jubilada
Siempre tendrá 87 años. Gabriel García Márquez, el día de hoy, hubiera sabido lo que es cumplir 88. Y el mundo literario estaría festejándolo.

Seguro en su tierra sí estarán de fiesta, conmemorando el día de su nacimiento. Porque aunque es un escritor universal, resulta que es de Colombia, pero bien nacido en Aracataca.
Gabriel García Márquez es una especie de mesías en cuyo evangelio recae la máxima de “nadie es profeta en su propio continente”. Y quizá ningún ganador del Premio Nobel de Literatura tenga tantos detractores como él.
Las polémicas se acumularon a su alrededor: dicen de él que era un colombiano que se olvidó de Colombia, especialmente de su propio pueblo, pero miles de colombianos están felices de ser sus compatriotas; algunos exquisitos aseguran que sus novelas nunca serán de factura literaria extraordinaria, pero dice José Garza que las novelas de García Márquez le quitaron a la literatura esa apariencia de ciencia para peritos, por ello es que a nadie le gusta su literatura, salvo a los lectores; dicen los doctos que su “realismo mágico” no es un aporte verdadero a las letras universales, pero dice Juan Villoro que “descubrir el agua tibia no tiene chiste”, aunque “reinventar el hielo fue un golpe de genio”.
Pero, en definitiva, la amistad que el escritor sostuvo durante décadas con Fidel Castro le generó las más exaltadas críticas. Algunos, incluso, lo consideraban no más que un simple mensajero del régimen cubano; la otra polémica, y quizá la más inolvidable, fue la que se generó ante su propuesta de jubilar la ortografía en el foro menos apropiado para ello: el Congreso Internacional de la Lengua Española, en Zacatecas.
Ambas actitudes, las que más molestaron a los detractores de Gabriel García Márquez, tenían en común un elemento: la revolución.

En abril de 1997, García Márquez ofreció un discurso cuyo título no anticipaba la revuelta provocada: “Botella al mar para el dios de las palabras”. En él, pedía a los señores feudales de la lengua que se simplificara la gramática “antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros”, y se jubilara a la ortografía, “terror del ser humano desde la cuna”.
Pero García Márquez lo solicitó en el sitio equivocado, porque esta solicitud, si bien estaba dirigida al numen literario, recayó en la burocracia de los mortales. Trece años después, los jerarcas de la institución más ignorada de la tierra, la Real Academia Española, como si rindieran un homenaje a Gabo, tratarían de imponer nuevas reglas en una constitución que no puede ser modificada ni por los dioses, y jubilaron algunas comas y algunos acentos, enviando al carajo el “riesgo de anfibología” en un acto de rebeldía contra su propia historia. Así, desaparecieron la “ch” y la “ll”; y se eliminó la tilde en “sólo”.
¿Por qué un Premio Nobel querría el desmantelamiento de centurias de perfeccionamiento de una lengua? Nadie lo sabe, pero los rumores se volvieron agrios contra el escritor y se mencionó, incluso, que él no escribía sus novelas. Una pequeña muestra de que el absurdo es una pelota de nieve rodando hacia el abismo.
Gabriel García Márquez anticipaba “la inmensa Babel de la vida actual” y enmarcaba en ella su solicitud. No obstante, el tiempo no ha hecho sino contradecirlo. Ya es innegable que el uso correcto de la lengua es una aspiración humana como la felicidad: su búsqueda se vuelve tan ansiosa como nuestra necesidad innata de destruirla.
Gabriel García Márquez fue el fundador y maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; fue profesor del “mejor oficio del mundo”, el de periodista. Fue maestro de poderosas plumas, de extraordinarios narradores. Y quizá hubiera pensado mejor su discurso en el Congreso de la Lengua Española si hubiera sido profesor de cualquier bachillerato mexicano, donde los alumnos le escriben a diario al mismo dios, pero lo hacen sin respeto y desde su “smartphone”. Varios de ellos, incluso, le enviarían una “votella” a ese dios de las palabras a través del WhatsApp. Ellos estarían encantados de que la ortografía se tomara un año sabático.
La vida de los genios suele tornarse polémica. Y si algo es innegable en Gabriel García Márquez, Gabo, Gabito, es su genialidad –la cual lo orilló a la polémica (que no hacia el escándalo)–. En las artes, quienes son capaces de crear un mundo irrepetible –como Macondo–, o una dinastía eterna –como los Buendía–, son seres con capacidades que han traspasado una frontera que la mayoría no conocemos. No son dioses porque los dioses no son de este mundo y si algo le gustaba a García Márquez era pertenecer a los problemas mundanos, a su Latinoamérica. A los dioses, sólo les enviaba cartas metidas en botellas.
Este es el discurso. Disfrútenlo. Es parte de la Historia universal.
“Botella al mar para el dios de las palabras”
(Discurso ante el I Congreso Internacional de la Lengua Española.)
A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: «¡Cuidado!»
El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: «¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?» Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras.
Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad; habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global.
La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola, y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: «Parece un faro». Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es «la color» de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso?
Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los qués endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?
Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al dios de las palabras. A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años.
Zacatecas, Abril 1997.